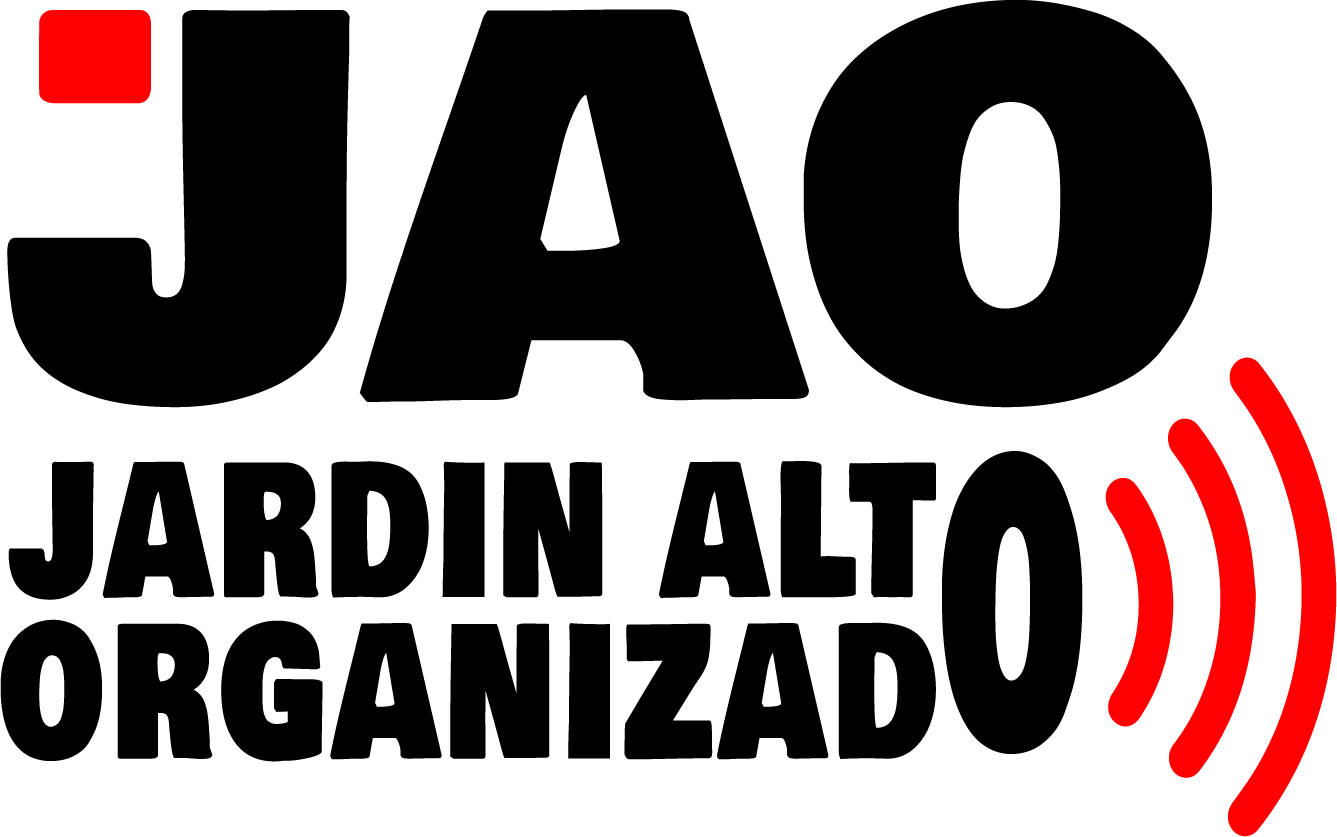Las abuelas de la placita

Imagen tomada de javerianacali.edu.co
Por Gregorio R. Moreno Flores
Hay una plaza, en un barrio que la prudencia me impide nombrar, que fue, por mucho tiempo, el dominio de los narcos, donde los soldados realizaban sus transacciones a vista de todos, a la sombra de un alumbrado público agonizante, y donde la luz que más brillaba era tal vez el Estado –que brillaba por su ausencia. Ahí como en todos los lugares donde no llega ni carabineros ni paz ciudadana, el monopolio de la fuerza les pertenece invariantemente a estos seres cuya única amenaza real proviene de las bandas rivales que les disputan el territorio. Ahí también abundan seres menores, pero igualmente dañinos, como asaltantes domésticos o ladrones de poca monta que roban por la noche las mallas de los cercos que los trabajadores municipales instalan durante el día.
Sin embargo, narcos, asaltantes y ladrones no contaban con el despertar de una de las mayores fuerzas de la humanidad: la voluntad inquebrantable de las madres y abuelas que jamás permitirán, mientras les anime el aliento, que la vida de su progenie se vea amenazada, y que, de ser necesario, no dudarán en torcer las astas del toro con sus propias manos. En pocas palabras, las madres y abuelas se tomaron la plaza. Ahí se juntaban todas las mañanas a tejer y todas las tardes a tomar once, y ahí mismo se turnaban para montar guardia por las noches, al abrigo de una casucha de madera, con la tozuda perseverancia de las viejas latinoamericanas de las novelas de García Márquez.
Poco a poco, los soldados, los asaltantes y los ladrones fueron desapareciendo, no por miedo al nulo poder de fuego de las matriarcas del barrio, sino que, de algún modo, asustados por la amenaza de los tirones de oreja de las abuelas de sus amigos de infancia o de sus propias madres y, sobre todo, por la condena globalizada que generaría el hacerles frente de forma violenta. En su lugar, volvieron los niños a la hora de los juegos y los viejos a la hora en que el calor sofocante de la capital da paso a la brisa de la tarde, y la placita volvió a ser el dominio de las familias del barrio.
Detalles más, detalles menos, el gran logro de las Abuelas de la Placita fue la recuperación de un espacio comunitario donde vecinas y vecinos pudieron volver a encontrarse, un lugar con el cual identificarse y reconstruir el tejido social perdido que nos invita a cuidarnos mutuamente. Los espacios culturales y deportivos cumplen esta misma función. Cuando iluminamos una cancha, no solo le entregamos a los deportistas un espacio para practicar la vida sana. También le entregamos los alrededores a paseantes, amigos y parejas, devolviéndole, en el fondo, la noche a la comunidad.
Ojalá pudiéramos contar más historias como estas, pero, a fin de cuentas, ¿es la suma de estas iniciativas locales la solución a la violencia en nuestros barrios? Por supuesto que no. Afirmarlo sería, además de ingenuo, de un reduccionismo igual de flagrante que el pensar que todo se resuelve con las armas. También necesitamos respuestas institucionales cuidadosamente planificadas. Pero también pecamos de ingenuos al olvidar que el crimen es, en realidad, un síntoma –tal vez el más visible y doloroso– de un problema mayor, cuyas múltiples dimensiones van desde las infancias desprotegidas y la falta de oportunidades hasta la corrupción y la falta de voluntades políticas. Su combate exige, por lo tanto, un enfoque multidimensional que incluye, por cierto, la reconstrucción del tejido social. Ni todas las abuelas de todas las placitas serán capaces de erradicar la delincuencia en los barrios, pero su historia es un fuerte llamado de atención a quienes solo piden la militarización del conflicto, olvidando una verdad tan fundamental como escurridiza: la violencia no necesariamente se soluciona con más violencia.